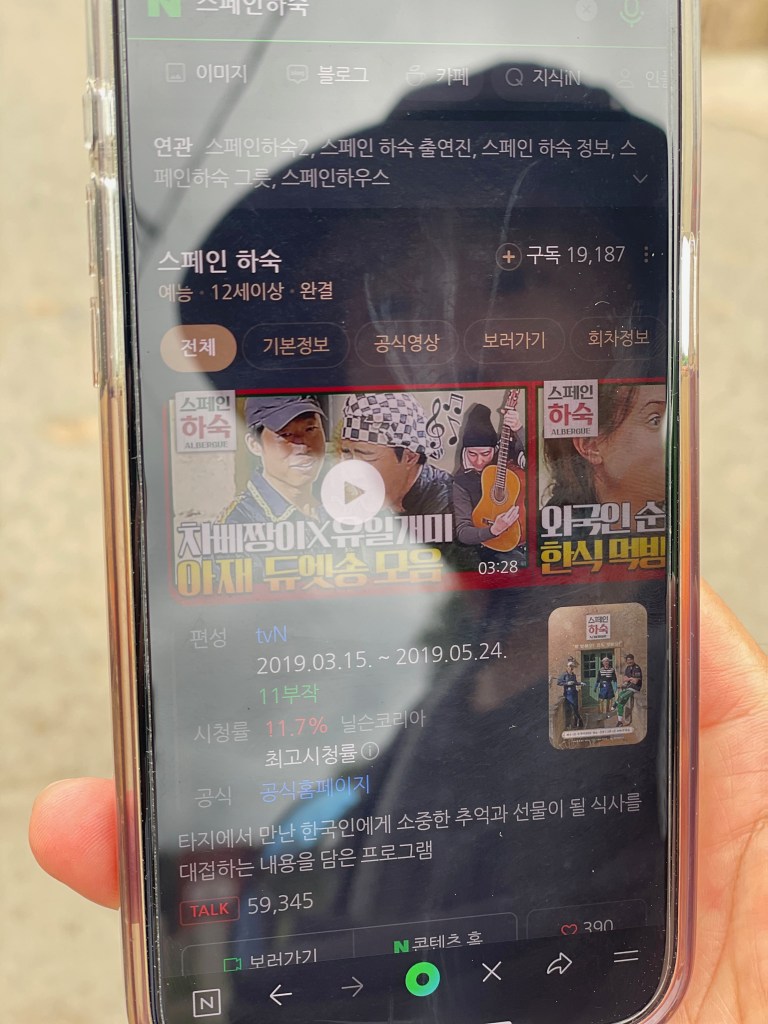Me levanto temprano, como nunca. Las señoras del cuarto pusieron su alarma a las 5:30, así que anoche dormí temprano porque sabía que me iban a despertar con ellas. Soy el primero en llegar a la cafetería del hotel para desayunar. Como rápido y parto. Para mi sorpresa, el camino está completamente vacío. Paso por un poblado y luego por un sendero entre el bosque. Está nublado. Me pregunto si salí tan temprano que me adelanté a las decenas de personas que vi ayer. Veo flechas amarillas, así que sé que no me equivoqué de camino.
Avanzo tranquilo, convencido de que he dejado atrás a todos, hasta que llego a una intersección con una carretera. Es ahí donde me doy cuenta: he estado siguiendo el camino más largo. Frente a mí aparece una fila interminable de peregrinos que avanzan por el otro lado. Respiro profundo y vuelvo al sendero, sabiendo que me tomará tiempo alcanzarlos, si es que lo hago.
Las horas pasan y empiezo a sentir cómo mi pie, ya resentido, se convierte en un verdadero obstáculo. Camino más lento de lo que quisiera, y poco a poco las personas que vienen detrás empiezan a adelantarme. Algunos saludan con una sonrisa, otros simplemente siguen su paso. Yo sigo, despacio, concentrado en llegar.
En un momento, el paisaje cambia. Paso junto a unas construcciones que parecen mataderos y, de repente, escucho un sonido seco. Un estruendo. Parece un disparo, pero no estoy seguro. Sigo caminando y escucho otro unos minutos después. Me pongo alerta, aunque trato de no pensar demasiado en ello.
A los minutos, diviso un café a lo lejos, justo cuando mi cuerpo empieza a recordarme que el ligero desayuno ya no es suficiente. El lugar está repleto. Ahí están todos los peregrinos que me adelantaron. Hago cola en la barra y pido algo. Me avisan que demorará unos treinta minutos, pero no tengo prisa. Les digo que está bien, que puedo esperar. Encuentro un lugar donde sentarme y, para mi sorpresa, al cabo de unos minutos, llega mi pedido.
Sigo andando un par de horas más y, de repente, me encuentro caminando junto a la danesa. Me cuenta sobre el hotel donde pasó la noche, lleno de adolescentes ruidosos. Me dice que hoy planea avanzar más de lo habitual para poder descansar mejor. Unos minutos después, llegamos a un café. Me señala que este marca la mitad exacta del Camino y decide quedarse allí para descansar. Esta vez no la acompaño y continúo.
La cinta que compré para la rodilla está ayudando, pero comienza a apretar demasiado y a causarme dolor. Me la quito. Mi pie derecho no tiene remedio, la ampolla me está matando. Cada paso duele. Intento apoyarme en el bastón, pero no hace ninguna diferencia. Avanzo por áreas con pasto cuando es posible, para amortiguar un poco el impacto. Hoy siento aún más dolor que ayer.
Tras caminar unas horas más, llego al restaurante que me recomendaron las españolas. Está a unos kilómetros del destino, así que decido quedarme a almorzar. Me siento y, para mi sorpresa, las españolas aparecen poco después y se unen a mí. Pedimos platos tradicionales, disfrutamos de una comida abundante y, con energías renovadas, continuamos juntos hacia la recta final.
En el camino, nos encontramos con los canadienses. Se integran con facilidad y congenian con las españolas. Caminamos un rato charlando animadamente hasta que llegamos a Palas de Rei, el destino del día. Las españolas se despiden y van a su hostal, mientras yo sigo con los canadienses, que esta vez deciden dejar de lado la tienda de campaña y alojarse en el mismo albergue que yo.
Quedamos en vernos más tarde. Mientras tanto, me ducho y voy a la farmacia. Compro plantillas nuevas y un soporte para la punta del pie, donde tengo la ampolla.
Los canadienses quieren probar algo local. Damos una vuelta y paramos en un jardín junto al Camino. De repente, Fred arranca una flor y se la come. Le pregunto si eso se puede comer y me responde con calma que muchas cosas en la naturaleza son comestibles. Luego señala una ortiga, la que provoca picazón al tocarla.
—¿La conoces? —me pregunta.
Asiento. Entonces toma una hoja por debajo, la arranca, la enrolla y se la mete a la boca.
—Si la aplastas bien con los dientes, no provoca picazón. Tiene nutrientes —me explica.
La pruebo con algo de escepticismo y, para mi sorpresa, no está mal. Le cuento mi experiencia con esa planta unos días atrás. Aurélie, la francesa, interviene diciendo que la naturaleza es sabia y que para cada veneno siempre hay un antídoto cerca.
Intrigada, busca una planta específica hasta que la encuentra. Me explica que si alguna vez tengo picazón por ortiga, debo masticar esta planta y escupir el líquido sobre la irritación. Me sorprende su conocimiento. Luego, Fred menciona que una vez encontró una planta con hojas en forma de corazón que sabe a lima. Buscamos y encontramos una. Al probarla, confirmo que tiene sabor cítrico. Fred advierte que debe comerse con moderación porque puede ser dañina en exceso. Finalmente, encontramos menta y también la comemos.
Después del recorrido botánico, les propongo ir por unas cañas. Vamos a un bar y, mientras bebemos, me cuentan que inventaron un juego de cartas inspirado en el Camino. Me invitan a probarlo. Nos reímos bastante y luego vamos a cenar.
Entramos a un restaurante. El dueño nos mira con cierta desconfianza, probablemente porque los canadienses están descalzos. Le preguntamos si tienen mojitos, y el camarero, algo seco, responde que no es un bar y no sirven tragos preparados, a pesar de la barra completamente equipada. Aurélie, sin perder la compostura, pide un gin tonic y sale del local para volver con un manojo de hojas de menta, que pone en su trago para convertirlo en un mojito.
Cuando regresa con las hojas, el camarero la observa extrañado y le pregunta si eso es marihuana. Con una sonrisa, Aurélie aclara que es menta. Para no matar la magia, me abstengo de mencionar que el mojito se hace con ron blanco y hierbabuena, no con gin y menta.
Más tarde vamos a una heladería artesanal que queda cerca del albergue para tomar un postre. Apenas puedo caminar, pero no importa, ya que por hoy no me quedan muchos pasos por dar. Nos despedimos, y regreso al cuarto compartido donde me estoy hospedando.
La habitación, con seis camas, está casi vacía, excepto por un alemán que ocupa la cama frente a la mía. Apenas entro, comienza a hablar de sí mismo, presumiendo cuánto ha caminado y explicando que no le interesan los paisajes; solo camina porque es muy atlético y tiene una gran resistencia.
En un momento, interrumpe su monólogo al fijarse en mis zapatos Puma urbanos. Me mira incrédulo y pregunta:
—¿Estás caminando con eso?
Con paciencia colmada, le respondo que sí.
—Tienes agallas —dice, sorprendido.
Agotado, pongo fin a la conversación y me voy a dormir.